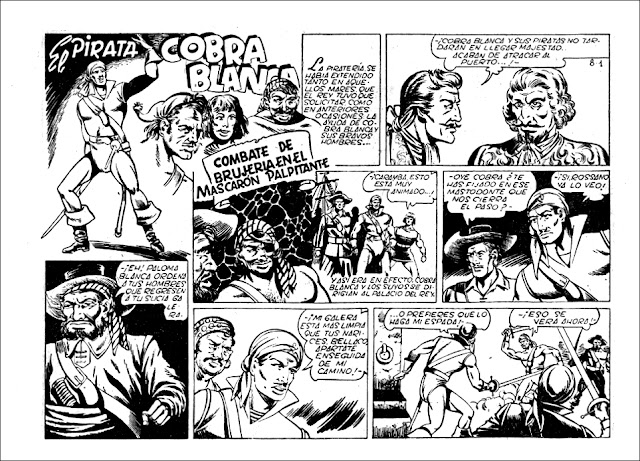AMBRÓS, EL
ESTALLIDO DEL TRUENO
Por una sola vez voy
saltarme la barrera de 1952, fecha tope que fija este blog en su análisis de
las cabeceras aparecidas en una etapa muy concreta del tebeo autóctono. Y lo
hago porque llevo tiempo queriendo expresar lo que representó para mi --y sigue representando-- la creación de Ambrós y
Víctor Mora.
No pretendo con ello
aportar nuevos o diferentes datos de los ya aportados por quienes de verdad han
profundizado en estos casi sesenta años de truenofilia, sino dar fe aquí de lo
que siento y pienso acerca del personaje y del ruido mediático, veces incuso
estridente, que genera en estos últimos tiempos. Claro que cincuenta y siete
años de existencia dan para mucho.
En los últimos años
han sido multitud las referencias o loas al personaje: manifestaciones en forma
de exposiciones, libros, análisis de obra, artículos, asociaciones –yo mismo
pertenezco a una de ellas y espero que no me echen después de que vean la luz
estas líneas--, entrevistas, homenajes a sus primeros autores, a los segundos,
terceros..., incluso una película que maldita la gracia. Y la cosa va en
aumento. En mi opinión con más luces que sombras. Un vocerío que si no fuese
porque recae sobre tan admirado héroe, perecería consecuencia de cierta locura
colectiva.
 Que nadie piense que
trato de minimizar la importancia de la obra, ni mucho menos, pero albergo
infinitas dudas sobre la lógica de tamaña fiebre coral asociada a la andadura
general del personaje. Ediciones, muchas de ellas, consecuencia de refritos,
montajes esperpénticos y desfoques, por qué no decirlo, de algunos dibujantes que nunca
debieron llegar a tocar un solo pelo de aquel Trueno; el mío, el de Ambrós, el
de la Colección Dan con la figura aguerrida del Capitán descansado sobre la franja
izquierda de la portada. Con esa sonrisa y porte, con ese fondo sangre
cubriéndole las espaldas como reguero de gestas pasadas. Lo demás, salvo
excepciones, es engañarse, dicho con todo el respeto y reserva de quien vierte
una opinión subjetiva. Alguien que no ha podido escapar al hechizo del aquel
trazo preciso, dinámico, bello y majestuoso de Ambrós; aquel dibujo que parecía
invitar a la épica con un lenguaje visual que convertía lo tremebundo en
divertido: no había más que mirar las caras del trío protagonista para intuir
que aquello era puro compadreo.
Que nadie piense que
trato de minimizar la importancia de la obra, ni mucho menos, pero albergo
infinitas dudas sobre la lógica de tamaña fiebre coral asociada a la andadura
general del personaje. Ediciones, muchas de ellas, consecuencia de refritos,
montajes esperpénticos y desfoques, por qué no decirlo, de algunos dibujantes que nunca
debieron llegar a tocar un solo pelo de aquel Trueno; el mío, el de Ambrós, el
de la Colección Dan con la figura aguerrida del Capitán descansado sobre la franja
izquierda de la portada. Con esa sonrisa y porte, con ese fondo sangre
cubriéndole las espaldas como reguero de gestas pasadas. Lo demás, salvo
excepciones, es engañarse, dicho con todo el respeto y reserva de quien vierte
una opinión subjetiva. Alguien que no ha podido escapar al hechizo del aquel
trazo preciso, dinámico, bello y majestuoso de Ambrós; aquel dibujo que parecía
invitar a la épica con un lenguaje visual que convertía lo tremebundo en
divertido: no había más que mirar las caras del trío protagonista para intuir
que aquello era puro compadreo.
Mi condición aldeana
me impidió conocer la serie en el momento de su alumbramiento. Mi pueblo era un
lugar de no muchos habitantes en el que no existía ni un maldito quiosco o
librería. Era el menor de cinco hermanos y en mi despertar a las viñetas me
topé con una considerable herencia acumulada años atrás de cuando mi familia
consumía colecciones como Zarpa de León, Suchai, Roberto
Alcázar y Pedrín, etc. Así que llegué tarde al Capitán Trueno, lo mismo
que a otras colecciones que luego tanto me impactaron, como fue el caso de El
Cachorro.
El primer cuaderno
del Trueno de Ambrós que cayó en mis manos, fruto de una compra masiva de
diferentes ejemplares de otras tantas colecciones –un apasionante y tormentoso
pasaje de mi vida que ya he contado en el libro La Magia Maga--, fue el
núm. 55, titulado El Valle de los Monstruos. Como digo, no fue
una portada elegida por razones impulsivas o impactantes; solo fue un cuaderno
más de los muchos que compré con las 25 Pts. que había conseguido sacar de las
arcas familiares de forma poco ejemplar.

En aquella portada
había algo diferente de las otras portadas de mi compra; unos personajes que
parecían pasarlo de rechupete hasta en la adversidad, incluso si ésta se
desarrollaba en un valle plagado de monstruos, según reconocía el mismísimo
título. La figura del protagonista despachando a un esquimal de un certero
golpe a dos manos sin perder la sonrisa me dejó perplejo, acostumbrado como
estaba a la inexpresividad de los héroes del tebeo que yo conocía –salvo
Pedrín, que hay que reconocer que disfrutaba de lo lindo con los mamporros que
largaba Roberto--. A la izquierda de la portada, en un segundo plano, se veía a
un gigantón con vestimenta a rayas sujetando, como si fueran títeres, a otros
dos esquimales con cara de no estar de fiesta precisamente. Y coronando la
escena, subido a hombros del grandullón, aparecía un mozalbete alborozado
estaca en mano.
Pero lo que más llamó
mi atención fue el aura de perfección sensorial del conjunto de la portada, la
armonía del dibujo, su exquisitez compositiva, lo descriptivo que resultaba
todo aquello, con ese golpe acompañado de un swing visual y la cara de dolor de
quien lo recibía; con ese escorzo dinámico del protagonista en acción. Aquel
Capitán Trueno olía a limpio, a buena gente, con la elegancia del Caballero
medieval de buena cuna, con esa media melena en oscilación. Pura esencia
estética.
Leí el cuaderno y
descubrí al zampabollos de Goliat y su parche en el ojo, que me recordó a los
piratas que había visto recientemente en el cine Y al escudero Crispín, con su
lucidez y desenvoltura. Y supe que los tres protagonistas –no aparecía aquí la
bella Sigrid— se encontraban en el mar del norte. Habían sido arrastrados por
una enorme ola producida por un maremoto. Entonces quise saber lo que era eso
del maremoto. Y porqué era capaz de fabricar olas gigantes. Pero sobretodo
quise indagar en las aventuras que los protagonistas habían dejado atrás,
aunque fui consciente de la difícil tarea que tenía por delante, especialmente
en lo económico.

Vivía ya en la ciudad
y pronto descubrí unos comercios de compra-venta-cambio de tebeos, en los que
se podía leer los cuadernos atrasados de las colecciones más importantes al
módico precio de 10 cts. unidad. Ahí, en esos locales, empezó mi embeleso por
Trueno y sus amigos. Y mi admiración por la firma que figuraba en las portadas:
Ambrós, Ambrós, Ambrós,… Hasta el punto que había veces que pasaba más tiempo
observado las cubiertas que leyendo el interior de los tebeos. Como olvidar
aquel huracán colgado de una lámpara cayendo sobre sus enemigos de El
Cautivo de la Fortaleza (Nº. 2); la disputa contra el barbudo
vikingo Ragnar, con Sigrid y aquel encapuchado observado desde la distancia, de
¡Al Abordaje! Nº. 3); la lucha contra los leones sobre la arena de los
Kadori de ¡La Terrible Simla! Nº. 6). Y otras muchas e incontables
imágenes que hoy, si tuviera el don, sería capaz de dibujar de memoria: La
Carga de los Elefantes (Nº. 7), ¡Cuatro contra Todos! (Nº. 9), Legión
de Fantasmas (Nº. 10)…, portadas todas ellas grabadas a fuego en la
retina del alma. Imágenes que me han acompañado durante cada uno de los años
transcurridos desde entonces.

La colección siguió
su curso y yo lo seguí sin apartarme de ella durante largo tiempo. Hasta que un
día, cuando la pasión por los tebeos dio paso el cine, la música y las chicas,
descubrí sobresaltado en un quiosco una portada con un Trueno que no era mi
Trueno; una cara que no era la suya, un rictus, agrio y anguloso, que no era
propio del Capitán sonriente que vivía en mí. Desde ese momento volví la mirada
hacia Ambrós con mayor veneración que nunca. El Capitán Trueno había
muerto. Me quedaba la herencia de Ambrós.

Lo que vino a
continuación dejó de interesarme, quizás porque los tebeos en general perdieron
presencia en mi espíritu de niño soñador, hasta que ya de mayor sentí de nuevo
la necesidad de recuperarlos. Y lo que ahora sé, lo que veo, es una fiesta
constante sobre el personaje perdida entre ruidosas bambalinas, como si todas
las etapas y creadores de Trueno tuvieran la misma importancia. Algo que me
niego a reconocer, por mucho que hayan existido, o existan, dignísimos
narradores, incluso algún que otro maestro. Pero mi Capitán Trueno será de por
vida el que nació del pincel –o del lápiz-- de Miguel Ambrosio Zaragoza, un
tipo humilde y honesto que merece toda la admiración, un fuera aparte, como dirían
algunos; incluso de aquellos que llegaron al personaje cuando él ya no estaba.
Mi respeto para la
mayoría de dibujantes posteriores, aunque en mi opinión ninguno lograra
alcanzar la mágica grafía del trazo de Ambrós. Y un ruego: sería aconsejable
evitar en el futuro tratamientos como el de la exposición celebrada hace algo
más de un año en Vitoria, en la que Ambrós fue minimizado hasta el punto de ser
señalado como un dibujante más entre la docena de autores que allí figuraban
relacionados. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de situarlo encabezando la
lista, aunque sólo fuese por el privilegio alfabético del que gozaba su nombre.
Autor y personaje
formaron una sociedad imborrable, imposible de equiparar, porque en realidad
Ambrós constituyo el verdadero estallido del Trueno, con permiso de Victor Mora, claro.